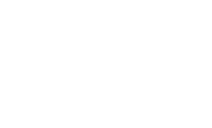Trujillo: Una gota de esperanza en un mar de impunidad
 Ante el hecho de la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y el Teniente de la policía José Fernando Berrío Velásquez, expedida por el Juez 2 Penal del Circuito de Tuluá, Dr Néstor Ramos Ortiz, argumentando que el llamado a juicio debe ser sólo por homicidio agravado y no en persona protegida como lo realizó la Fiscalía de primera y segunda instancia.
Ante el hecho de la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y el Teniente de la policía José Fernando Berrío Velásquez, expedida por el Juez 2 Penal del Circuito de Tuluá, Dr Néstor Ramos Ortiz, argumentando que el llamado a juicio debe ser sólo por homicidio agravado y no en persona protegida como lo realizó la Fiscalía de primera y segunda instancia.
Expresamos ante los organismos de justicia del Estado colombiano y de la opinión pública, nuestra indignación, nuestro dolor y voces de denuncia ante la total impunidad, la burla y el cinismo de la administración de justicia.
Hacemos Memoria de los hechos crueles y horrendos de la masacre de Trujillo, donde participaron los militares en las personas de ALIRIO URUEÑA JARAMILLO Y FERNANDO BERRIO VELASQUEZ, que se narran en el Informe Final oficial de la CIDH a finales del año 1995:
“De acuerdo con el dicho de Arcila, tras prometer ayuda al presunto guerrillero Wilder Sandoval por la colaboración, el Mayor Urueña ordenó que lo interrogaran y torturaran”.
Siguiendo el testimonio de Arcila, el Mayor Urueña Jaramillo y el jefe de las autodefensas, apodado “el tío”, planearon entonces un operativo en la Sonora para retener a los auxiliadores señalados por el presunto guerrillero. Reunieron a unos 30 hombres, algunos uniformados y otros de civil, los distribuyeron en tres vehículos, una camioneta chevrolet 300 carpada de estacas, un Toyota cabinado de color verde con placa NC5656, y una camioneta Ranger, marca Ford…” Informe Final Caso 11.007 CIDH p.40
“En efecto, esa misma noche desaparecieron a Wilder Sandoval en manos de contraguerrilla, el 31 de Marzo, delante de la esposa e hijos, se llevaron a Ramiro Velásquez Vargas, esa misma noche se llevaron a Arnoldo Cardona y “el 1 de Abril en la madrugada, hombres armados, unos vestidos de civil y otros de militar, llegaron a las casas de las familias Arias y Prado…Los hombres de la casa fueron obligados a subir a los vehículos. En este episodio se retuvo al señor José Vicente Gómez, a los hermanos Arnulfo y Fernando Arias Prado y a Rigoberto y Everth Prado. La señora Ester Cayapú Trochez, también fue raptada en similares circunstancias. A su casa que había sido rodeada por militares, entraron nueve o diez personas, una de ellas encapuchada, que portaba armas largas.” Informe Final CIDH p. 40 y 41
“Las personas desaparecidas en la noche del 31 de Marzo y la madrugada del 1 de Abril de 1990, en el corregimiento La Sonora, cuyo paradero se desconoce hasta el momento, son: Ramiro Velásquez V, Arnoldo Cardona, Everth Parado, José Vicente Gómez, Arnulfo Arias P, Fernando Arias P, Rigoberto Prado, Esther Cayapú T, Fernando Fernández T, Ricardo Alberto Mejía.
“Siempre según la declaración a eso de las siete de la mañana llegaron al lugar el sujeto apodado “El Tío” y el Mayor Urueña Jaramillo. Después de desayunar, el Mayor Urueña y algunos de los miembros del grupo armado ingresaron a la bodega. Les exigieron a los retenidos sus documentos de identidad, y sus pertenencias, y los relacionaron por escrito. Les vendaron los ojos, los sacaron, de uno en uno, empezando por la señora Esther Cayapú y el inspector Fernando Fernández y los llevaron a un sitio de la hacienda llamado “la peladora” (un beneficiadero de café) Informe CIDH p.41
A las víctimas les cubrieron la cabeza con costales y los arrojaron al suelo. Con una manguera el Mayor Urueña les puso un chorro de agua en la cara, a la altura de la boca y de la nariz, mientras los interrogaba. Luego los amontonaron en la “peladora”. Alguien ordenó traer el soplete y la motosierra. Los retenidos fueron descuartizados con la motosierra, dejándolos desangrar. Las cabezas y los tronos de las víctimas fueron depositados en costales diferentes y la noche del 1 de Abril una volqueta Ford azul 56 llevó los cadáveres hasta el río Cauca, en donde fueron arrojados” Informe CIDH p 41
El 2 de Abril, entre las 9 y 11 a.m. según las diversas versiones, los hermanos Harvey y José Herley Vargas Londoño y el señor José Alirio Granada Velez, ebanistas de profesión, fueron obligados a salir de su taller, ubicado en la esquina de la plaza principal de Trujillo, por un grupo de hombres que se transportaban en un campero Toyota, embarrado, azul oscuro con cabina blanca.
De inmediato en otra ebanistería cercana, el grupo anteriormente mencionado retuvo y se llevó a José Agustín Lozano Calderón y a Orlando Vargas Londoño…
Los Vargas Londoño retenidos fueron vistos el mismo 2 de Abril por el Señor Carlos Arturo Salazar, según el testimonio de este, en un vehículo Toyota que ingresaba a las instalaciones de la Policía de Tulúa”.
De acuerdo con el testigo Daniel Arcila a estas cinco personas retenidas en Trujillo las sometieron al mismo proceso de tortura y muerte que a los retenidos el día anterior en la finca ubicada entre Salónica y Andinápolis. Les hicieron un intenso interrogatorio relacionado con las personas involucradas en las actividades guerrilleras de la región. En este nuevo episodio participaron el Mayor Urueña, Diego Montoya, Henry Loayza y “El Tío”. Informe CIDH p.42
El Teniente Coronel Contreras declara: “El Coronel es reiterativo en afirmar: “Quiero dejar bien en claro ante el juzgado que me consta personalmente que el Mayor Urueña permaneció en el puesto de mando en los días 29, 30, 31 de marzo y 1º. De abril, porque como dije anteriormente, yo estaba presente a partir del día 30”
Precisamente estas fechas coinciden con la desaparición cruel y dolorosa de los 10 desaparecidos de la Sonora bajo el control militar y de la desaparición de 5 ebanistas.
En este mismo Informe Final, respecto del Teniente JOSE FERNANDO BERRIO V. Se afirma su vinculación y “se infieren elementos serios que comprometen su responsabilidad por omisión en los hechos investigados”. P.134
“Ahora bien, en sus descargos el Teniente Berrío, aparte de admitir su inactividad, y de no explicar qué conducta asumió ante los hechos, se limita a eludir responsabilidad invocando situaciones inexistentes en la época de las desapariciones. Así invoca la integración de un Comando de Operaciones Conjuntas (COC) que relevaba a la Policía de su mando y del cumplimiento de su misión policial.” Informe Final CIDH p.134
“Declaraciones del Coronel Pulido Barrantes, Comandante de la Policía Valle.
…el Teniente Berrío Velásquez José Fernando, debía responder por la tranquilidad y el orden de los habitantes del casco urbano de Trujillo.
Recalca que el Ejército sólo tenía el control operativo del área.
“Certificación del Ejército Nacional, solicitada por el Teniente Berrío. De acuerdo con ella: En la organización militar no existe un órgano denominado Comando Operacional Conjunto, según lo afirmara el Teniente Berrío para justificar su conducta omisiva (exceptuando el que existe en la capital de la República)”
El Informe Final de la CIDH concluye:
“Tanto las explicaciones como las pruebas de descargo comprometen la responsabilidad del Teniente Berrío en su calidad de Comandante de la Estación de Policía de Trujillo, pues ratifican su inactividad ante los hechos, al no haber adoptado medida alguna frente a éstos y no haber impartido, antes del 2 de abril en la mañana, órdenes a la Estación tendientes a evitar o conjurar situaciones como las que se estaban presentando.” Informe Final CIDH pags 135,136 y 138
“Al Mayor Córdova, Comandante del III Distrito de Policía de Tulúa, y al Sargento Alvarez, Jefe de la División de la Subsijin de este comando, se les formuló pliego de cargos porque con su comportamiento omisivo reflejado en la falta de control y supervigilancia del personal adscrito al Comando, posiblemente habrían permitido que continuasen ilegalmente retenidos los hermanos Vargas Londoño, José A Lozano y Alirio Granada, cuando fueron llevados a la División Subsijin, el 2 de abril de 1990”
Informe CIDH p. 136
La Oficina de Investigaciones Especiales, OIE y la Procuraduría delegada para los derechos humanos (Expediente 008-95377):
En cuanto a las normas disciplinarias, la OIE consideró que los oficiales citados pudieron haber violado las siguientes normas:
1.El Mayor Urueña:Código Penal Militar. Constitución Política. Decreto 0085 de 1989 Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, en sus artículos 19, 33-k, 65-a Sección C literal m y Sección F literales a y b
2.El Teniente Berrío, por los mismos cargos y el decreto 100 de 1989 en 115-1-2-11 y 12, 121-16 y 38.
3.El Mayor Córdova y el Sargento Alvarez por faltas disciplinarias del decreto 100 artículo 115-1-2-11 y 13, 121-16-38-43 y 45.
“Estos funcionarios, también violaron disposiciones del Código Penal Militar y la Constitución Nacional, por cuanto existió retención indebida de personas, abuso de autoridad, extralimitación de funciones, y se obró en complicidad con personal al margen de la ley, lo que deberá ser investigado debidamente” Informe Final CIDH p.71
El Mayor Alirio Urueña fue vinculado también a la horrenda masacre de los 3 Hermanos CANO VALENCIA y del trabajador Ricardo Burbano, hechos ocurridos en la hacienda “Argelia” el 20 y 23 de Marzo de 1990.
“El viernes 23 de marzo…hacia las 8.30 pm se escuchó un fuerte estruendo; varias puertas de la casa fueron derribadas; dos de los hermanos, RUBIELIDER Y JOSE ALVEM, y un trabajador de la finca, RICARDO BURBANO DELGADO, fueron obligados a tenderse en el piso del corredor, con las manos en la cabeza, mientras un grupo de soldados, entraba en una de las habitaciones y torturaba salvajemente a JOSE DORNIEL. La madre fue obligada a permanecer en un corredor. Mas tarde le dispararon tiros en la cabeza y huyeron”
Las y los Familiares de Víctimas de Trujillo, AFAVIT, estamos horrorizados, indignados, adoloridos profundamente en nuestra conciencia ética, ante la Orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y del Teniente Fernando Berrío. Nuestros Principios y valores morales, religiosos, políticos se ven pisoteados, y nuevamente nuestros derechos a la vida, a la Verdad, la Justicia y la Reparación integral, violados, quedando esta masacre en la TOTAL IMPUNIDAD!
La IMPUNIDAD, como lo expresa el Colectivo de abogados:
1.Deja intactas las estructuras de muerte y asiente implícitamente a las conductas que hicieron posible los crímenes, allanando el camino para que HOY SE CONTINUE PERPETRANDO!
2.Legitima ante la sociedad conductas que destruyen radicalmente la convivencia humana civilizada.
3.Atenta contra las leyes que tipifican esos crímenes, invalidándolas en su dimensión operativa.
4.Destruye la confianza en el sistema de Justicia y deja desprotegidos a los ciudadanos frente al crimen.
Por eso, después de 20 años de lucha contra la impunidad en el proceso de AFAVIT, NO CREEMOS EN LA ADMINISTRAION DE JUSTICIA en Colombia.
5.Constituye una nueva afrenta para las víctimas, para los familiares y para todos los que comparten moralmente las secuelas del crimen.
6.Destruye la base fundamental del Estado de Derecho.
7.Crea un nuevo crimen de lesa humanidad.
Solicitamos y exigimos a la Sala Penal de la Corte, se revise el Expediente de los militares, se tenga en cuenta la investigación realizada por la Comisión Trujillo y el INFORME FINAL 1995 presentado a la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y a la Fiscalía de la Nación logre impedir dicha liberación.
Además, como lo expresó el Fiscal de la Nación y el Vice-Presidente de la Nación, “Hay que pedir que estos procesos se tramiten en Bogotá porque en el Dpto del Valle no hay independencia e imparcialidad en los operadores judiciales” (IX-13-08 Lanzamiento del libro Trujillo: una violencia que no cesa)
Solicitamos al Tribunal Sala Penal de Buga, quien resuelve la apelación interpuesta por la Fiscalía de la Nación y la Parte Civil, LO HAGA DE INMEDIATO.
Pedimos castigo a los culpables y que la Justicia sea una realidad.
El Estado continúa en deuda con Trujillo y el Proceso 11.007 sigue siendo “UNA GOTA DE ESPERANZA EN UN MAR DE IMPUNIDAD”
Seguiremos en pie de lucha y de resistencia, manteniendo la esperanza y la fuerza en Dios, de seguir construyendo un Proyecto de vida y de dignidad.
ASOCIACION FAMILIARES VICTIMAS DE TRUJILLO – AFAVIT – COMUNICADO PUBLICO
Hna Maritze Trigos T ACOMPAÑANTE
Trujillo, Abril 5 de 2009
Estrategia contra la impunidad y herramienta para la reparación integral
Introducción
Como es de amplio conocimiento el conflicto colombiano oculta en la tras escena un gigantesco problema de despojo, especialmente de tierras que en cuentas superficiales se acerca a los 10’000.000 de hectáreas, tierras y territorios en los que campesinos, colonos comunidades, afro e indígenas tenían sembradas sus esperanzas, un proyecto de vida y un factor productivo para la familia y el país.
Sin embargo, más allá de esta información, lo que se conoce de esta expropiación es poco, ó en todo caso la información existente es fragmentada e incompleta. Por ello el Catastro Alternativo, es un esfuerzo de las propias organizaciones para realizar un balance exhaustivo de la magnitud del despojo de los bienes muebles e inmuebles de la población desplazada inicialmente, y de manera experimental con las personas vinculadas a las organizaciones de la CND y del Movimiento Nacional de Víctimas y posteriormente a las víctimas que logran articularse a estas dinámicas.
El catastro alternativo es una iniciativa de carácter político, que pretende a través del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones que trabajan con población víctimas de la violencia, para recaudar la más completa información sobre los bienes que fueron arrebatados, y con el uso de la violencia a miles de familias campesinas, para evidenciar que el desplazamiento no es solamente un drama humanitario que afecta a más de tres millones de colombianos, si no, fundamentalmente una estrategia de carácter político tras de la cual se expropió violentamente, en una especie contra reforma agraria más de 10 millones de hectáreas de tierra productiva, y que hoy hacen parte de los planes de expansión agroindustrial, caso palma aceitera, o son terrenos para el desarrollo de macroproyectos, o en ellos simplemente ,se alberga gran riqueza que están en su subsuelo o son fuente de enorme e incalculada biodiversidad.
Una breve historia
La propuesta de catastro alternativo, surgió originalmente de la Coordinadora nacional de desplazados, desde el año 2002, cuando conjuntamente con la propuesta de tribunal internacional de opinión, y el observatorio de la violencia, se buscaba presentar propuestas de cátedra político que permitieran visibilizar la problemática del desplazamiento, y en todo caso evidenciar la responsabilidad del estado colombiano ha tenido y tiene frente al problema del desplazamiento interno de colombianos.
El catastro alternativo, se constituye entonces el intento que desde las organizaciones de población desplazada y en especialmente de la Coordinación Nacional de Desplazados, se realizaría para cuantificar la magnitud y dimensión de la usurpación de bienes a miles y miles de colombianos y colombianas en situación de desplazamiento tuvieron que abandonar los campos, dejando detrás de ellos, tierras, activos, animales domésticos, culturas.
Desde su formulación inicial en el año 2002, la Coordinación Nacional de Desplazados, ha realizado múltiples esfuerzos por la aplicación del catastro alternativo, con más voluntad política que con conocimiento científico se aplicaron más de 3000 encuestas, entre las familias organizadas de la CND, en regiones como, Sincelejo, Quibdo, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras. Este esfuerzo importante se topó con la dificultad de no suministrar información sobre el lugar donde se localizaba el predio usurpado.
Posteriormente otras organizaciones miembros de la CND, promovieron iniciativas de catastro a actualizado la ficha y ampliando el contenido de la misma, así, ANDAS ha promovido una iniciativa de catastro o identificación de bienes usurpados a la población desplazada en los departamentos de Bolívar, Santander, Chocó, Antioquia, información con la que se pretende presentar una demanda ante los tribunales colombianos.
También, ILSA en el acompañamiento realizado a la CND, se ha interesado en el tema y ha promovido una iniciativa en el mismo sentido de recabar información, particularmente en el departamento de Sucre. La corporación jurídica Yira Castro, ha promovido una recolección de información con el propósito de desarrollar acciones jurídicas civiles para la salvaguarda de los bienes abandonados por la población desplazada.
Esfuerzo no menos importante es el que viene desarrollando actualmente SINTRAGRIM, organización de campesinos sindicalizados del departamento del meta en el exilio en la ciudad de Bogotá, quienes han elaborado un formulario muy completo que permite recaudar información precisa sobre la cantidad y productividad de los bienes de las familias campesinas desplazadas de ese departamento.
De esta manera el Movimiento Nacional de Víctimas, incorpora en su tercera asamblea realizada en julio del 2006 la iniciativa del Catastro Alternativo, que conjuntamente con otras estrategias se constituye en un marco general de lucha contra la impunidad.
Que es el catastro alternativo.
El Catastro Alternativo es un muestreo directo, surgido de la postura privilegiada del contacto directo con las víctimas del impune despojo, promovido por las élites colombianas. Con este inventario, se requiere conocer, cuál es la magnitud de la tierra desplazada? Qué productos agrícolas se cultivaban, Qué tipo de ganado poseía? Cuántos animales se perdieron? Formas de propiedad? Cuánto valía y cuánto ha dejado de producir?
El Catastro Alternativo, es la posibilidad de conocer como conjuga, desplazamiento con desarrollo de macro-proyectos económicos (represas, carreteras, infraestructura eléctrica 0 o comunicaciones) ó intereses de empresas transnacionales en montar plantas ó hacer inversiones. También la información obtenida por este catastro, es importante para alimentar el acervo de las víctimas en la tarea de esclarecer la verdad y aportar instrumentos para lograr la justicia y la reparación.
La información arrojada por el Catastro, permite decantar a ciencia cierta, quién ó quiénes se benefician al promover el desplazamiento y el despojo de las comunidades. En la misma medida se obtiene datos privilegiados para adelantar acciones judiciales, por vía de medidas cautelares y adelantando acciones de extensión de dominio, lo que se busca “legalizar la ilegalidad” que se configura con el despojo.
Finalmente el Catastro Alternativo es una herramienta para la acción, que entre otras permitirá adelantar la elaboración de escrituras protocolarias, a través de declaraciones extrajuicio, o iniciar el desgaste del Decreto 2007/01 y el Decreto 4760/05 a través de Derechos de Petición, exigiendo su aplicación u otras acciones particulares ante las oficinas de instrumentos públicos, etc.
Que pretende el catastro alternativo
Documentar lo más ampliamente posible, el despojo de las tierras y bienes de las familias desplazadas por la violencia, a partir de un deuda ficha técnica, que proporcione información sobre la extensión del terreno, diversidad productiva, proyecto de desarrollo socioeconómico o presencia trasnacionales en la zona de ubicación del predio usurpado, composición del grupo familiar objeto del desplazamiento, estimativo del lucro cesante, formas de propiedad del bien, estado de legalización del mismo antes y después del desplazamiento, información es sistematizada a de emplearse en primer lugar una como instrumento para develar la verdad.
Pero indudablemente, la información obtenida de este catastro alternativo de sentido para aportar las pruebas ante un tribunal internacional para juzgar al estado colombiano y a todos aquellos que promovieron y se beneficiaron del desplazamiento como forma de ampliando su control sobre la tierra y el territorio, el catastro es una herramienta que al mediano plazo de sentido las víctimas del conflicto colombiano como este momento para una adecuada injusta reparación.
Hasta cuándo dura catastro alternativo
Por tratarse de una iniciativa de carácter político y alternativa el catastro se empleará como herramienta demostrativa y en casos emblemáticos, partiendo de comunidades organizadas con quienes es posible emprender la tarea de reconstruir el mapa topográfico, político, económico, social y cultural de una región o zona determinada, esto por supuesto, no incluye que se recuerde que la información todos los lugares del país donde podamos obtener datos confiables que pueda ser utilizados en mediano y largo plazo en el caso de demandas internacionales.
Características que debe contener el catastro alternativo
Tratándose de una tarea de tan amplia magnitud, el catastro no sólo debe ser una acción de recolección de información, debe también ser instrumento para el fortalecimiento de procesos organizativos de las comunidades desplazadas, en este sentido la ficha de recolección de la información debe contener, una información general que manera ágil recaude los datos necesarios para el levantamiento topográfico del que se ocupa el catastro alternativo, pero también, debe contener información que permita conocer las particularidades culturales, sociales, étnicas y de genero, de las comunidades, donde se aplica, esto porque reconocemos que la relación del hombre con la tierra no es solamente económica si no esencialmente cultural.
MOVIMIENTO DE CRIMENES DE ESTADO MOVICE
febrero de 2008
El Catastro alternativo como una estrategia jurídica de exigibilidad de los derechos de las Víctima
Esta estrategia tiene origen en el reconocimiento de la expropiación de los bienes inmuebles (urbanos y rurales) como una causa de la ocurrencia de los crimines de lesa humanidad, expropiación causada por intereses de control territorial de recursos naturales, geoestratégico y económico que grandes capitales nacionales y transnacionales tienen en las tierras que han sido despojadas a miles de victimas en Colombia.
Según estudios del Banco Mundial las tierras abandonadas por personas en situación de desplazamiento forzado pueden llegar a 4 millones de hectáreas, lo cual ha generado unos impactos patrimoniales que ascienden aproximadamente a 8.5 billones de pesos, en igual sentido existen informes de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la Republica en los cuales se señala que la tierra expropiada llaga aproximadamente a 6 y 8 millones de hectáreas respectivamente, estos datos no son precisos debido a la ausencia de un registro que establezca cuales son los bienes muebles e inmuebles urbanos y rurales, que han sido despojados a las victimas que permita establecer en debida forma los impactos patrimoniales que ha generado este despojo, así como los daños en ocasiones irreversibles causados a comunidades indígenas, afro descendientes, campesinas entre otras debido a la ruptura de procesos sociales.
El catastro alternativo en su integridad tiene el carácter de mecanismo alternativo de reconstrucción de verdad1, desde la vivencia de las victimas de las violaciones de los derechos humanos, el cual se concentra en el estudio de los patrones de sistematicidad que caracterizaron la expropiación de la tierra a las victimas de crímenes de lesa humanidad; en este sentido se realizara la investigación por regiones acerca de las riquezas (en recursos naturales; petróleo, esmeraldas, oro etc), los intereses (de control político o geoestratégico), los megaproyectos y demás planes de inversión que se desarrollaron en las tierras de estas victimas, con la finalidad de establecer las causas y los actores materiales e intelectuales de estos crímenes que en su mayoría han estado estrechamente ligadas al despojo de las tierras de los campesinos, afrodecendientes e indígenas entre otras victimas de Crímenes de lesa humanidad.
El marco jurídico del desarrollo de esta estrategia tiene origen fundamentalmente en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los cuales son titulares las victimas de crímenes de lesa humanidad. Teniendo en cuenta que estos derechos de las victimas de violaciones a derechos humanos, derivan al Estado el deber de investigar, juzgar y condenar a los responsables de las violaciones. Esto supone, de acuerdo a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que el Estado debe sancionar a penas proporcionales a quienes han cometido estos crímenes, sin embargo, en el contexto Colombiano de aplicación de la ley 975 de 2005 los derechos en mención están siendo desconocidos y vulnerados, debido a que en el marco de aplicación de la ley no existen investigaciones a fondo que establezcan claramente, las causas, estrategias, responsables materiales e intelectuales y la dimensión de los daños causados con las violaciones a derechos humanos que han padecido las victimas y no se han creado mecanismos para restablecer en debida forma los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral y no se han diseñado medidas que garanticen la no repetición de los crímenes.
En lo que respecta a los derechos a la verdad y la justicia con la estrategia de catastro se busca establecer claramente los intereses que los autores de estos crímenes tienen en las tierras y demás propiedades de las victimas en regiones enteras que fueron obligadas a desplazarse debido a la comisión de horrendos crímenes de lesa humanidad, establecer las estrategias de despojo, los patrones de sistematicidad que caracterizaron estos crímenes, el estado actual de las tierras y quienes se vieron beneficiados con los desplazamientos forzados en este sentido establecer autores materiales e intelectuales de los crímenes, las estructuras que permitieron la ocurrencia de los hechos así como establecer en toda su magnitud los daños morales, materiales, sociales y culturales que causaron estos hechos.
Es importante resaltar el énfasis que esta estrategia tiene respeto a la protección a los derechos a la reparación y a la no repetición, en ese sentido el catastro debe ser un instrumento, él cual nos permitirá establecer, en las zonas en que se aplique, cuales han sido los bienes muebles e inmuebles despojados a las victimas y los daños materiales y morales causados a las victimas y a sus comunidades (organizaciones sindicales, campesinas, comunidades indígenas y afrodecendientes etc.), y será la base de la construcción de acciones judiciales orientadas a la restitución; indemnización, rehabilitación del daño y la construcción de condiciones que garanticen la no repetición de los hechos.
Igualmente el catastro alternativo se fundamenta en el derecho a la restitución de la tierra de las personas en situación de desplazamiento forzado al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-821 de 2007 señalo “ Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado”2. … Igualmente la Corte en esta misma sentencia señala que tanto el derecho a la reparación como el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas son derechos fundamentales.
Al respecto es importante señalar la ausencia en el estado Colombiano de un mecanismo efectivo de registro de bienes muebles e inmuebles abandonados por la población en situación de desplazamiento forzado, pese a la vigencia en Colombia de normas internacionales de derechos humanos y DIH como “el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 19493 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas4 (los llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 295 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas,6” las cuales hacen parte del Bloque de Constitucionalidad según la misma Corte, así como de normas de carácter nacional como lo es la ley 387 de 1997 específicamente su art. 19, que en su momento ordeno al incoder el registro de bienes inmuebles rurales abandonados, este mecanismos fue desarrollado por el decreto 2700 de 2001actualmente tiene vigencia en las ley de Estatuto de desarrollo rural 1151 de 2007 y en la ley 1152 de 2007, así como en el decreto 250 de 2005 entre otras normas que establecen la importancia del derecho a la restitución.
Es relevante aclarar que aunque el art. 19 de la ley 387 de 1997 establece la creación de un registro de bienes inmuebles despojados y crea medidas de protección de los mismos, la norma no protege en debida forma el derecho a la restitución de las personas en situación de desplazamiento forzado toda vez que este registro se debe llevar según la norma solo respecto de bienes inmuebles rurales.
Debido a esta falencia respecto a respecto al registro de bienes abandonados por las victimas de desplazamiento forzado entre otros crímenes de lesa humanidad, se hace necesario que desde las victimas se tome la iniciativa de establecer el catastro de los bienes despojados con el fin de construir la memoria colectiva de los daños causados individuales y colectivos, establecer estrategias de expropiación, así como la sistematicidad de los crímenes, con la finalidad de que este instrumento sea tenido en cuenta por Jurisdicciones nacionales e internacionales como mecanismo alternativo no judicial de reconstrucción de la verdad, que sirva como base probatoria a partir de los testimonios, cartografía social y catastral y demás medios técnicos que componen el catastro para proteger los derechos a la reparación integral; exigiendo la restitución de los bienes y la indemnización de los daños de quienes se vieron obligados a dejar sus tierras, es importante resaltar que los autores materiales e intelectuales de los hechos con el desplazamiento forzado tenían la intención de apropiarse de los bienes que fueron abandonados por tal razón una medida efectiva para la no repetición será iniciar las acciones judiciales y establecer los mecanismos adecuados para visibilizar las estrategias de despojo, los autores de estos hechos exigiéndole retorno y la restitución de los perdido.
Respecto al daño y a los bienes objeto de reparación es importante tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado los parámetros sobre los bienes susceptibles de reparación en ese sentido señalo este alto Tribunal Internacional en la sentencia de fecha 1 de julio de 2006 caso de la masacre de Ituango; “La jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado un concepto amplio de propiedad, el cual abarca, entre otros, el uso y goce de los “bienes”, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor”.. .
De acuerdo a lo expuesto anteriormente es importante resaltar que las victimas de crímenes de lesa humanidad en Colombia en su mayoría han sido campesinos, indígenas, afro descendientes, organizaciones sociales y en general población que tiene estrechos vínculos con la tierra o que vive de lo que produce la misma, por tales motivos, el efecto que ha tenido el desplazamiento forzado fue la pérdida, no solo de bienes materiales, sino de todo referente social de personas que, en algunos casos, habían residido todas sus vidas en esas poblaciones que han sido objeto de desplazamiento. “La destrucción de sus hogares, además de constituir una gran pérdida de carácter económico, causo en las victimas una pérdida de sus más básicas condiciones de existencia, lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este caso sea de especial gravedad7”, por ello uno de los elementos más importante de la estrategia de catastro alternativo lo constituye la cartografía social y todo el procedimiento que se llevara a cabo para el desarrollo de la misma.
Finalmente con base en el catastro alternativo se debe iniciar acciones judiciales tendientes a proteger los derechos a la verdad justicia, reparación y de garantías de no repetición de las victimas entre estas acciones a iniciar existen la constitución de parte civil o el apoderamiento de las victimas en los procesos penales donde se soliciten medidas cautelares especiales o la restitución de los bienes despojados y la vinculación en estos procesos a los poseedores de mala fe que adquirieron las tierras a través de desplazamiento forzado entre otras violaciones a derechos humanos, estas acciones se debe adelantar en procesos penales ordinarios así como dentro del marco de la ley 975 de 2005 cuando el proceso de responsabilidad penal se adelanta por esta vía.
Acciones de tutela para garantizar la protección de los bienes inmuebles que aun no han sido protegidos dentro de los procedimientos establecidos por el art. 19 de la ley 387 de 1997.
Acciones de Cumplimiento que Busque hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos que establezcan la protección de bienes inmuebles o la restitución de los mismos.
Acciones de Grupo que busque establecer los daños materiales y morales causados con el desplazamiento forzado, al respecto existen antecedentes jurisprudenciales (caso masacre de la Gabarra en 1999 y Filo Gringo en el año 2000 Norte de Santander)
Acciones de Reparación Directa; de que trata el Código Contencioso Administrativo art. 86 que establece que Cualquier persona puede demandar la reparación de un daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, o una operación administrativa.
Acciones Reivindicatorias de que trata el Art. 946 y ss del Código Civil; en la jurisdicción civil, mediante proceso ordinario; Es la acción adelantada por el/la propietario/a de un bien inmueble con el propósito de que quien se encuentre ejerciendo posesión de dicho bien, sea obligado/a a restituirlo. Tienen derecho a impetrar la misma acción quienes hayan perdido la posesión regular del bien inmueble y podían haber adquirido su dominio por prescripción adquisitiva.
Finalmente los casos pueden ser presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde como ya lo hemos señalado hay precedentes jurisprudenciales sobre la importancia de la protección de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de las victimas.
Despojo de tierras: Efecto tardío del desplazamiento forzado
El desplazamiento sigue siendo sin duda el crimen mas complejo y de más honda repercusión para la sociedad y para las victimas que lo padecen directamente. En el se sintetizan la amenaza, la tortura, el desarraigo, la perdida de bienes, la fractura de las comunidades y no pocas veces otros crímenes propios de la degradación del conflicto Colombiano.
En términos económicos, el desplazamiento oculta un fenómeno que pasa desapercibido quizá por la preocupación que implica hablar del 4.5 millones de de Colombianos desplazados, sin embargo, el impacto de este crimen sobre la economía campesina, se traduce en desabastecimiento de productos agrícolas de pan coger en el mercado local, como sucede actualmente. La economía campesina tiene hoy poco peso en la estructura económica, a tal punto que una parte importante de la canasta básica de alimentos, se completa con las importaciones de granos y cereales de otros países, y aún algunas hortalizas y legumbres tienen la misma suerte. Sin embargo, el tema que se quieren resaltar ahora, tiene que ver con las tierras que se encuentran “abandonadas” , preocupa este aspecto, dado que en el país, una buena parte de los predios rurales presentan problemas de regularización y formalización de la propiedad, ¾ partes de los predios rurales no están inscritos en el catastro; aproximadamente el 40% de los campesinos propietarios no tienen títulos es decir que los campesinos desplazados ocupantes de hecho, colonos poseedores de buena fe, y en el mejor de los casos algunos pocos cuentan con una promesa de venta y una reducida minoría contiene los registros ante instrumentos públicos, estos títulos o la forma de legalizar el derecho a la propiedad no siempre están disponibles, puesto que muchos los perdieron al momento del desplazamiento.
La informalidad para ejercer el derecho a la propiedad y la precariedad o falta de eficiencia de las normas para proteger los bienes de la población desplazada, como es el caso del decreto 2007/05, del programa de protección a tierras de Acción Social, que tiene pocos resultados para mostrar, a lo que se suma reciente normatividad de tierras como el estatuto de desarrollo rural aprobado en el 2008, dejan pensar con alguna suspicacia que el desplazamiento y despojo de tierras van estrechamente ligados, solo que esta expropiación ilegal no ocurre simultáneamente .
El despojo y la apropiación ilegal vienen después, pasados varios años de los hechos del desplazamiento, cuando sin duda los promotores del desplazamiento sienten seguro dar el paso hacia la legalización de la tierra “abandonada”. Esta legalización se realiza apoyándose en diversas modalidades, como resiembra de cultivos, agroindustrias, compra a menor precio, intimidación, establecimiento de cooperativas y empresas comunitarias, presentación de documentos ilegales, o ejerciendo la nueva presión, que según las leyes solo requiere de 5 años, algunas veces se utiliza la influencia politica lograda a través del copamiento del aparato estatal, por parte de los grupos ilegales.
También se practican formas más violentas como las amenazas a los titulares del derecho real, el asesinato, la amenaza a los familiares etc.
Todo esto ocurre mientras el desplazado sin orientación efectiva, y ante la urgencia de resolver las necesidades básicas, se olvida o no encuentra mecanismos eficaces para proteger sus bienes y posteriormente ejerce el derecho al retorno, restitución y reparación integral.
Así, Se puede afirmar con claridad que lo que media entre la usurpación de bienes por el desplazamiento y el despojo ilegal de ellos para beneficiar a los promotores de este hecho criminal, son múltiples crímenes que se encuentran impunes.
Cabe entonces una pregunta, si hay voluntad politica por parte del gobierno, de dar soluciones duraderas a los campesinos desplazados y los logros de la Seguridad Democrática no son tan confiables como se dice, porque no se promueve un plan de retorno en condiciones de seguridad y garantías de desarrollo económico a los territorios de origen de los desplazados.
Finalmente, el MOVICE busca enfrentar esta situación desarrollando el Catastro Alternativo, como mecanismo de las victimas del despojo, para ejercer su derecho a la restitución y a la reparación integral. Este catastro Alternativo Del Despojo, se complementa con la necesidad y urgencia de promover muchas movilizaciones de los desplazados para exigir el derecho a una reforma agraria integral.
Esto problemáticas serán discutidas ampliamente por la Confederación Nacional De Tierras y Territorio que se prepara para los días 4 al 6 de junio de 2009, por el Movimiento de Víctimas y varias organizaciones sociales y populares del país.
DESPLAZADOS: Por la construcción de un movimiento social para enfrentar la indolencia del estado
Un contexto general
El país asiste a una situación social económica y política que resulta adversa a los más pobres del país. El pueblo colombiano ha venido en la ultima década, asistiendo a un franco deterioro de su calidad de vida, la apertura económica neoliberal y su desarrollo ulterior el ALCA, se han traducido en desindustralización y perdida de capacidad productiva del campo Colombiano, la consecuencia los mas altos índices de desempleo, igualmente este fenómeno se ha extendido a un desmote descarado del estado social de derecho lo que ha significado privatización de derechos básicos como salud educación vivienda entre otros.
En el marco político el último periodo y particularmente el ascenso al gobierno de una facción de derecha encargada en Álvaro Uribe Vélez, se ha traducido en mayor sumisión a los dictados y políticas norteamericanas y un aumento del margen de pérdida de libertades y democracia en nuestro país. Esto se ha expresado en una serie de leyes orientadas a castigar al movimiento social y popular en franca actitud preventiva para desestabilizar el tejido social que podría salir al paso y a la protesta frente al modelo aplicado al país.
El fenómeno del desplazamiento devela un conflicto sociológico que vale la pena se considere, de un lado se enfrenta la necesidad inmediata de las víctimas del despojo a solucionar sus necesidades vitales que no dan ningún tipo de espera, son urgentes, de otro la posibilidad de hallar soluciones de fondo ha esta problemática se consiguen con la construcción de un fuerte movimiento social, pero esta es una tarea de mediano plazo.
Actuales tendencias del desplazamiento
Dentro de esta situación el desplazamiento forzado continúa siendo el signo más grave que expresa la agudeza del conflicto armado que vive el país, sin embargo, éste hoy, continúa en ascenso de manera más silenciosa, pero la situación más grave es de las comunidades que ni siquiera han podido acceder “al derecho a desplazarse” por encontrarse sitiados, ante la negativa de los grupos armados a permitirles salvar su vida. Resulta entonces claro que un país en el que la guerra se ha intensificado con el aumento del pie de fuerza por parte de las fuerzas armadas, el aumento de los márgenes de impunidad, especialmente con las negociaciones con los grupos paramilitares, no es posible pensar en una disminución del fenómeno del desplazamiento.
Un hecho notorio es el revelado recientemente por el Programa Mundial de Alimentos y que resume de manera contundente la situación de la población desplazada en Colombia, en el que se señala que cerca del 80 por ciento de los desplazados, padece problemas de desnutrición y pobreza extrema, lo que contradice de plano los informes alentadores de la Red de Solidaridad en el sentido de estar atendiendo las demandas alimentarias de la esta población.
Un aspecto no menos importante y que debe denunciase con mucha fuerza por las organizaciones de la población desplazada, es el desmonte que en la practica ha hecho el gobierno en el ultimo periodo de la atención humanitaria, que ya era mínima e insuficiente.
El problema de la atención y la política gubernamental
Durante los últimos dos años el gobierno nacional ha asumido una actitud de desentendimiento de su obligación y responsabilidad para con las víctimas del conflicto armado, de esto dan cuenta el papel de la Red de Solidaridad que cada vez es menos eficaz para coordinar el conjunto de instituciones que deben proteger y atender las demandas de los desplazados, a esto se suma la descarada y abusiva política gubernamental de desmontar los derechos adquiridos a través de la Ley 387 de 1997, mediante nuevas normas que contradicen el espíritu de ésta; así especialmente la seguridad social de las (os) desplazados se ha visto recortada dramáticamente.
Otro aspecto de la política del actual gobierno es el que tiene que ver con los “retornos voluntarios”, los cuales rechazamos abiertamente porque ellos no significan aplicación de las normas internacionales para el retorno y la reubicación y fundamentalmente porque a través de ellos, el gobierno hace juego a políticas económicas a favor de las transnacionales y grupos que claramente han promovido la guerra de despojo contra el campesinado colombiano; así mismo, estos retornos se están desarrollando sin proporcionarle a los afectados participación efectiva en el diseño de la propuesta y sin garantías para recuperar la condición de vida con la que se contaba antes del desplazamiento.
No es exagerado entonces, manifestar que no hay voluntad política por parte del gobierno nacional y aún por parte de los gobiernos regionales y/o locales, que permitan encontrar salidas concertadas y definitivas al problema.
La comunidad internacional
Es importante señalar que durante este período de dos años, el papel de la comunidad internacional y más particularmente de las naciones a través de la ACNUR se ha volcado a respaldar a ojo cerrado la política gubernamental. Así se puede colegir del programa “Alianza Humanitaria”, a través del cual toda la ayuda del sistema de Naciones Unidas se orienta a fortalecer los programas gubernamentales, sin tener en cuenta la opinión del movimiento social y de las organizaciones de la población víctima, y quizá lo más grave, sin cumplir el papel del demandar del gobierno la aplicación de las recomendaciones que en el caso de los desplazados y en general de los derechos humanos otras agencias de Naciones Unidas han elaborado.
Un país donde la guerra atomizó al movimiento social
Lo grave de toda esta situación son los efectos que la política de “seguridad democrática” del gobierno Uribe, ha ocasionado sobre el conjunto del movimiento social, asesinatos, amenazas, detenciones masivas, cual pescas milagrosas, estatuto antiterrorista, recientemente aprobado, son medidas orientadas precisamente a desarticular el movimiento social colombiano que ha asistido en los últimos años, a una envestida judicial y criminal, cuyo propósito no es otro que liquidarlo.
A esto se debe unir la dispersión del mismo movimiento social que no encuentra los factores que permita desarrollar una respuesta unitaria a las políticas gubernamentales, quedando reducida la organización al coyunturalismo y a la búsqueda de soluciones a corto plazo, perdiendo toda perspectiva de la lucha política contra el modelo económico, la guerra y la defensa de la democracia.
De este fenómeno no escapan las organizaciones de población desplazada que siendo muchas en los lugares de asiento, los niveles de respuesta y rechazo al abuso gubernamental por el desmonte de sus derechos, es mínimo o casi nulo.
La Coordinación Nacional de Desplazados retos y aprendizajes
La Coordinación Nacional de Desplazados CND es un esfuerzo de construcción de unidad, del que participan lasa organizaciones de víctimas de este fenómeno, que ahora enfrenta el reto de fortalecer el la movilización y resistencia social.
Claro está, que estos fenómenos son apenas esbozos de lo que debe ser en el futuro, la CND; de ellos hay que aprender y corregir los errores, fortalecer el proceso de apropiación e identidad y empezar a conquistar reivindicaciones para la población vulnerable.
Se debe trabajar por fortalecer el posicionamiento político a través de la construcción de propuestas de las organizaciones que permita lograr interlocucion directa con las autoridades del orden nacional, regional o local, y cuando lo hemos logrado, no hemos hecho lo suficiente para darle continuidad y seguimiento a las peticiones.
Es pertinente continuar fortaleciendo los procesos regionales, razón de ser de la coordinación nacional, esto con la aplicación de un contundente plan de formación y de apropiación de derroteros políticos, a fin de corregir las fallas. Así mismo hace falta aumentar el compromiso de las organizaciones de carácter nacional con la CND, que se traduzca en iniciativas políticas, cuadros estructurados y el desarrollo regional de la coordinación, donde éstas tengan bases sociales. Así mismo, es menester de las organizaciones de base concretar su compromiso con el desarrollo de las iniciativas y propuestas de movilización de la coordinación.
Entre las tareas más urgentes que se deben abordar por las organizaciones de población desplazada están:
1.Elaborar un pliego mínimo de exigencias para la movilización social.
2.Establecer procesos de escuela política para la reconstrucción del tejido y los liderazgos sociales
3.Promover y liderar PROPUESTAS DE REUBICACIÓN AUTÓNOMAS de carácter transitorio, sean estas urbanas, semi-urbanas o rurales.
4.Fortalecer el vínculo con el movimiento social y popular, y con ellos mejorar nuestra participación en las acciones contra el ALCA, el Plan Colombia y por la demanda de la Solución Política Negociada, y el fin de la criminalización de la protesta social, así como la exigibilidad del respeto a los derechos humanos.
5.Continuar y fortalecer el proceso de construcción de la unidad para la lucha social.
Enero, 22 de 2004.
Por : IVAN CARDENAS
Aspectos problemáticos en la mesa de Catastro Alternativo
El catastro alternativo ha adquirido importantes dimensiones, tanto por su precisión técnica – jurídica, como por su dimensión política que intenta confrontar la acción sistemática de despojo de las tierras de campesinos, colonos comunidades afrodescendientes y grupos étnicos, que en el país pasan de mas de 8.000.000 millones de hectáreas, en hechos que comprometen en primer lugar al estado colombianos incapaz de brindar protección al derechos de propiedad, pero también a terratenientes y transnacionales ligados estrechamente con la promoción y ahora legalización del proyecto paramilitar.
El hecho que sean las victimas que desde su propia iniciativa y recursos establezcan un inventario del despojo, en el que se identifican las características de los predios despojados, tanto en la modalidad de propiedad, como las particularidades del predio: producción, mejoras, calidad de los suelos, ganados, deudas, servicios públicos, como también información predial, catastral, georeferenciada, información toda que se complementa con registro etnográfico, que contribuye a la reconstrucción de la verdad y la recuperación de la memoria.
Toda esta dimensión que cobra el catastro alternativo, obliga al movimiento nacional de víctimas de crímenes de estado y a la mesa de catastro, a pensarse esta estrategia más allá de sus propias posibilidades, así como, los efectos inmediatos que el catastro alternativo pueda tener para las víctimas del despojo. Por esta razón se presentan las siguientes propuestas para iniciar un debate se conduzca al mejoramiento de la propuesta de un lado, y de otro a consolidar las herramientas que promuevan la movilización de las víctimas de los despojos, por su derecho a la restitución, a la indemnización y a la reparación integral.
La iniciativa política
Una primera propuesta gira alrededor de la búsqueda de aliados estratégicos para el desarrollo e implementación del catastro alternativo a lo largo y ancho del país, estas alianzas podrían encontrarse alrededor de la Procuraduría Agraria, de la Contraloría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, y/o de una agencia internacional de las Naciones Unidas, o del sistema interamericano, o también, de un consorcio de agencias de cooperación o de ONGS internacionales de derechos humanos. La intención de esta propuesta no es otra cosa que ampliar su cobertura, hacer más pronto los resultados del inventario del despojo, y en todo caso mostrar a los afectados de este crimen, la posibilidad de obtener respuestas prontas.
Una segunda propuesta, tiene que ver con la necesidad de que desde la Mesa de Catastro y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se discuta en conjunto con la Coordinación Nacional de Desplazados, y otras organizaciones de desplazados una estrategia de retornos, trascendiendo lo que hasta el momento se ha dicho en esta materia, se requiere llena de contenidos posibles en medio de las circunstancias actuales, pero aprovechando o mejor, contra evidenciando el discurso y los de la seguridad democrática, para promover iniciativas autónomas de retorno con dignidad y garantías, que cuenten con el acompañamiento de la comunidad internacional, desde el punto de vista de la seguridad, y el apoyo de proyectos de desarrollo socioeconómico. Se trata de discutir en profundidad que a partir de la información obtenida por el catastro alternativo se puede alcanzar en las regiones y en las zonas donde éste simplemente el diseño de proyectos alternativos de desarrollo sociocultural y económico.
Tercero, es necesario implementar de inmediato un boletín electrónico de una publicación bimensual, realice un registro de los avances concretos del catastro alternativo, brinde pautas para que otras comunidades empiecen a implementarlo, realice análisis de las normas que precisamente afecta el derecho a la propiedad de los campesinos afectados por la usurpación de los predios y finalmente promuevan las iniciativas que desde las comunidades se desarrollen en procura de hacer efectivo el derecho a la propiedad, a la soberanía alimentaría, a la restitución y al retorno con dignidad.
Los temas organizativos
En relación con los problemas organizativos es necesario plantearse las siguientes reflexiones o propuestas para la mesa de catastro alternativo, este espacio debe convertirse en el escenario de iniciativa política, en el caso de la problemática de la usurpación de los bienes y las tierras a los campesinos y desplazados del país, por tanto las reuniones de este espacio deben plantearse desde una nueva perspectiva, en primer lugar, las reuniones deben ser institucionalizadas y más espaciadas en el tiempo, la propuesta de realizar una reunión cada mes con una agenda previa, con invitados especiales cuando sea necesario y en todo caso con documentación difundida con anterioridad a la reunión, los temas de la misma deberán girar alrededor de problemáticas de la pertinencia de los temas de la mesa de catastro alternativo, pero en todo caso sin entrar en el detalle, la especificidad deberá ser materia de comisiones o de grupos técnicos y o especializados que al interior de la mesa se conformen.
Igualmente, es importante discutir sobre las organizaciones y entidades que en sean de la mesa, para este aspecto se propone hacer énfasis en la participación de organizaciones como: la Organización Nacional Indígena de COLOMBIA, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción, el Coordinador Nacional Agrario, la Federación Nacional Sindical Agropecuaria, y aún discutir la pertinencia de la participación en ella de organizaciones como el sindicato de INCODER.
Deberán promoverse reuniones especializadas para discutir temas concretos en relación con aspectos jurídicos, aspectos técnicos y aspectos políticos, conviene también discutir de la conveniencia de contar con la participación de ONGs como la consultoría para los Derechos Humanos para el desplazamiento, la Comisión Colombiana de Juristas, entre otras.
ALFONSO CASTILLO
Secretario técnico mesa de catastro
mayo 25 de 2008
El Estado Colombiano del dicho al hecho
10 AÑOS DE AUSENCUA DE POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
Introducción
Tras 10 años de marco normativo en materia atención a la población desplazada en Colombia, justo es hablar de balances y perspectivas, con el ánimo de buscar soluciones ciertas y duraderas a las inmensas problemáticas que viven cotidianamente los colombianos y colombianas en condición desplazamiento forzado por la violencia.
Antes de esto, es necesario advertir que las causas generan el conflicto y con ello el desplazamiento no han cesado en nuestro país, y por el contrario los más recientes acontecimientos políticos, deja en claro que la guerra se va a agudizar y la política de obligaciones a cultivos de uso ilícito también va a continuar. De otro lado cada vez es más claro de la desmovilización de grupos para militares, no son más que un “show mediático”, siguen intactas las estructuras de estos grupos, que ahora bajo nuevas denominaciones siguen ejerciendo control territorial, político, social y económico en sus zonas de influencia. Igualmente se esfumaron las esperanzas de un recambio humanitario.
La política publica del dicho al hecho
Ante éste panorama, el tema de la política pública de atención a la población desplazada cobra interés, dado qué se trata de una población vulnerable que demanda de los mayores esfuerzos por parte del estado colombiano y como lo señala el alto comisionado para los refugiados ACNUR “la búsqueda de soluciones duraderas para las personas desplazadas es uno de los mayores desafíos para Colombia”1.
De esta manera el balance, parte de una referencia del marco normativo Vigente en el país y que tiene como principal instrumento la ley 387 de 1997 por medio de la cual se adoptaron las medidas para la prevención del desplazamiento y la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos, ley que fue reglamentada y a decir verdad empezó a regresar el espíritu de la misma ley en diciembre 2000 con el decreto 2569, es decir, el gobierno esperó cuatro años para reglamentar la ley que atendería el volumen más grande de víctimas del conflicto, sin embargo esta reglamentación se vio limitada porque ella se incorporó la expresión «de acuerdo a la disponibilidad presupuestal» con la que se negó la obligación de realizar esfuerzos presupuestales para el restablecimiento de los derechos vulnerados.
Esta situación fue mejor evidencia con la aprobación de la sentencia de la honorable corte constitucional T 025 de enero de 2004, a través de la cual la alta corte declaró la existencia de “…un estado de cosas inconstitucional en materia desplazamiento en Colombia”. O dicho de otra forma, la situación de los desplazados obliga al estado realizar esfuerzos especiales, de manera que se puedan superar la vulneración de más de 15 derechos fundamentales de que encierran en la condición desplazados forzados.
En tal sentido la corte constitucional propició una serie de órdenes orientadas a superar el estado de cosas inconstitucional, las órdenes obligaron al conjunto del estado y particularmente al gobierno, reclamando el establecimiento de planes precisos, programas, esfuerzos presupuestales, que pudieran corregir la situación de vulnerabilidad que se describía en la referida sentencia.
En virtud de lo ordenado por la sentencia T 025 de 2004, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, expidió el decreto 250 de febrero de 2005, decreto a través del cual, se dota de un instrumento que diseña una respuesta integral al fenómeno desplazamiento, asumiendo de esta manera una serie de observaciones planteadas por la corte y en general por las organizaciones de población desplazada. Sin embargo el decreto en su articulado no reconoce la responsabilidad y obligatoriedad del estado, en cuanto al fenómeno de desplazamiento, ni apela a la figura constitucional de “urgencia manifiesta” cuando de apropiar recursos se trata, dejando de esta manera, descansar el plan en…. «los principios de subsidiaridad correspondencia… con los recursos de cada dependencia… y con los recursos que los entes territoriales incorporen»2. Es decir pocos esfuerzos por establecer una partida presupuestal concreta que garantice el éxito del citado plan, además, comprometiendo a los entes territoriales, cuando se sabe que éstos no cuentan con lo recursos suficientes para enfrentar este tipo de retos.
Las consecuencias de este hecho se puede leer claramente en el auto 218 del 11 de agosto de 2006 en que se señala en la parte argumentativa, «…la Corte Constitucional concluye que hasta la fecha, a pesar de que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación”3, y más adelante “…el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada no han demostrado satisfactoriamente ante la Corte que hayan adoptado las medidas necesarias para resolver el referido estado de cosas inconstitucional,…”4.
La corte en este auto evalúa de manera exhaustiva el avance y evolución de la política pública a partir de los informes de seguimiento presentados por el gobierno nacional ante los cuales manifiesta lo siguiente: “·…(i) contienen un alto cúmulo de información que resulta irrelevante para determinar el cumplimiento de lo ordenado en los Autos en mención; (ii) su extensión es, a todas luces, excesiva, lo cual dificulta la identificación de las medidas específicas relativas al desplazamiento …; (iii) …la información suministrada a la Corte en diferentes secciones del mismo informe es inconsistente, o varía de un informe bimensual de cumplimiento al siguiente, lo cual revela faltas en su elaboración y presentación, así como inconsistencias y falencias en la política de atención a la población desplazada; (iv) en no pocos casos, las distintas secciones de un mismo informe contienen párrafos idénticos, incluso copiados literalmente de informes anteriores, lo cual muestra que el proceso de reportar … los avances en el cumplimiento de lo ordenado en los Autos de 2005 se convirtió en un procedimiento mecánico y formal”.5
Indica la corte en el referido auto que existen 10 áreas críticas en la atención a la población desplazada en el país a saber:
“(1) la coordinación general del sistema de atención a la población desplazada;
(2) las actividades de registro y caracterización de la población desplazada en el país;
(3) el aspecto presupuestal de la política de atención a la población desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecución material;
(4) la ausencia general de indicadores de resultado significativos basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la población desplazada en todos los componentes de la política, a pesar del avance de algunas entidades al respecto;
(5) la falta de especificidad en la política de atención a la población desplazada, en sus diferentes manifestaciones;
(6) la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, especialmente afectados por el desplazamiento interno en los últimos meses;
(7) la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población desplazada a sus tierras;
(8) la falta de diferenciación entre la atención recibida por los desplazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción de la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005;
(9) la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; (10) la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública de atención a la población desplazada, y en particular dentro de las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el Estado.”6
Todo lo anterior de la deja ver con claridad que más allá de la existencia de un amplio marco normativo, el problema para el cumplimiento de la atención a tal problemática, reside, en la falta de voluntad política por parte de los gobiernos para hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad, esta falta de voluntad se evidencia en lo que tiene que con la evidente negligencia para apropiar recursos económicos suficientes para superar el estado de cosas inconstitucional y más aún para proporcionar a la población desplazada del país soluciones integrales y duraderas.
El fortalecimiento organizativo en la perspectiva de la población desplazada
Frente a este panorama la perspectiva de la población desplazada no puede ser distinta, que fortalecer su proceso organizativo y a partir de ello multiplicar la movilización, demandando el inmediato cumplimiento de los derechos vulnerados a la población desplazada, también es necesario que las organizaciones de población desplazada, lideren la apropiación de información que permita rápidamente la presentación ante la corte constitucional de incidentes de desacato a los funcionarios que de manera negligente y reiterada incumplan las órdenes proferidas por la sentencia T-025, y los autos que hacen seguimiento.
En igual sentido las organizaciones de población desplazada deben asumir el compromiso de fortalecer también procesos unitarios que permitan, enfrentar conjuntamente, el falso proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz y particularmente la política aprobada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en este sentido la exigencia por el resarcimiento a los derechos de las víctimas, justicia y reparación integral, que no pueden dejarse de lado y son en fundamental las reivindicaciones políticas que adelantan las organizaciones de población desplazada.
En este sentido la articulación al Movimiento Nacional de Víctimas es una tarea inaplazable, la incorporación de las ocho estrategias de lucha contra la impunidad a saber:
1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales
2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica
3. Una estrategia por la memoria y la reparación integral desde las víctimas: la Comisión Ética
4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo
5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo
6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar
7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica
8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas
Estas ocho estrategias se constituyen en una herramienta política que permitirá visibilizar ante el panorama nacional y especialmente internacional la falta de justicia y la negligencia, con que actúa el gobierno nacional para el cumplimiento de los derechos a las poblaciones víctimas del conflicto armado interno y podrá obligar a la comunidad internacional, a iniciar procesos de exigencia más contundentes en la búsqueda de los Derechos Humanos para nuestro país.
Finalmente es necesario con el esfuerzo de las OPD, y las organizaciones de victimas, de derechos humanos, sociales y políticas unificar criterios entorno a demandar de la comunidad internacional respaldo que permita exigir al estado colombiano su responsabilidad en el delito de lesa humanidad que es el desplazamiento, y consecuente con ello la aplicación de justicia a los responsables de tal, así como, la reparación integral para las victimas del mismo
ALFONSO CASTILLO GARZÓN.
Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado MOVICE
Bogotá 18 de julio de 2007
Desplazamiento un problema que se oculta
Desplazamiento como fenómeno socio-económico ligado a la concentración del poder sobre la tierra: catastro alternativo una propuesta de reparación desde las victimas
Por: Ivan Cardenas
El desplazamiento en Colombia sigue siendo uno de los elementos más agudos de la crisis humanitaria que padece el pueblo colombiano, se trata de más de 3.000.000 de hombres, mujeres y niños en condición de desarraigo para los cuales sólo hay demagogia por parte del gobierno el de Alvaro Uribe Vélez.
Últimamente el tema del desplazamiento intenta “desaparecer” de los medios masivos de comunicación y del reconocimiento gubernamental, como dejando la sensación que este fenómeno ya no se presenta, porque los grupos paramilitares se “desmovilizaron” y la insurgencia esta casi derrotada tras los logros de la “seguridad democrática” sin embargó LA verdad es otra, cada día el fenómeno sigue presentándose y en algunas regiones del país el problema ha adquirido cifras alarmantes, es evidente que hay una clara intención de invisivilizar el tema de los desplazados.
Tras este “ocultamiento” se intenta tapar la incapacidad del Estado colombiano para brindar adecuada atención, en el marco de la Ley 387/97 a la creciente población de desplazados en todo el territorio nacional. También intenta el gobierno esconder, la ausencia de políticas serias que vayan más allá de los paños de agua tibia que hoy se otorgan mezquinamente en los despachos acción social y diferentes entes territoriales.
No menos importante de destacar, es que tras el ocultamiento del fenómeno del desplazamiento se solapa un “plan de retorno” obligatorio al que quiere llevarse a los desplazados, tras someterlos a largas jornadas en busca de la ayuda humanitaria que difícil y/o tardíamente llega, para incorporarlos como mano de obra barata o a bajo costo y riesgos en plantaciones agroindustriales propiedad de trasnacionales o terratenientes.
Vistos en detalle, cada uno de estos elementos, nos deja ver de forma más precisa un proyecto de contra reforma agraria, empujada por latifundistas, terratenientes y narcotraficante con la ayuda del proyecto militar y paramilitar, desarrollado en zonas de colonización reciente ó de riqueza estratégica.
El fenómeno del desplazamiento esta estrechamente ligado a un problema económico y más estrictamente a un proceso de acumulación especialmente de la tierra, en los que de una u otra manera se genera una riqueza, sea esta por la capacidad productiva o por el potencial que ello implica como reserva en cuanto hace a la futura construcción de macro-proyectos de desarrollo económico.
Visto de esta manera el fenómeno del desplazamiento crea fines orientados a la concentración del poder de la tierra y el latifundio, no es nuevo en el país; ya anteriormente fue empleado en la conquista por los españoles, para despojar a las comunidades aborígenes de las tierras productivas. Posteriormente en la etapa que sobrevivió a la independencia se produjo durante las guerras civiles del siglo XIX, los terratenientes acudieron al mecanismo de la guerra para ampliar el poder sobre importante porciones de territorio.
El desplazamiento y el problema de la tierra
Durante el siglo XX el país asiste al más descarado proceso de despojo de la tierra productiva, en la etapa que sobrevino al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuando se decretó lo que los sociólogos e historiadores han denominado la primera violencia tras la cual la composición del poder de la tierra, se transformó radicalmente especialmente en las regiones planas del país, propicias para dar el salto de producción agrícola, minifundista y de ganadería extensiva a una producción agro industrial tecnificada.
Efectivamente en regiones como la Sabana de la Costa Atlántica, el Tolima grande, el valle geográfico del Río Cauca y los Llanos Orientales, fue precisamente donde se concentró el uso de “empresas criminales” contra el campesinado, que apelaron al uso más violento posible para sembrar terror y pánico y posteriormente desplazamiento, todo este plan fue ejecutado a nombre de una guerra entre liberales y conservadores.
El resultado en el plano social fue de un todo la desintegración de la organización campesina la configuración de los denominados cinturones de miseria de las ciudades capitales donde emigraron los campesinos, y de otro la conformación de un movimiento de resistencia y lucha por la tierra que rápidamente evolucionó en grupos de autodefensa campesina y posterior oriente en grupos guerrilleros.
Pero el resultado económico de la violencia fue que en menos de 10 años 1953 – 1960 la estructura y uso de la tierra en estas zonas había cambiado radicalmente, aparecieron dedicadas al monocultivo de algodón, caña de azúcar, sorgo, arroz, cultivos que hacían parte del catálogo de necesidades del capitalismo en plena fase de expansión posterior a la II Guerra Mundial.
Como puede observarse la apelación a la violencia contra el campo colombiano no es un fenómeno nuevo en nuestra historia, al contrario ha sido la forma más recurrente y económica en que un sector de la clase dominante ligada al latifundio y a la ganadería a apelado para acrecentar su poder sobre la tierra.
El desplazamiento de la última etapa es decir el que va desde 1985 hasta nuestros días, conserva la misma esencia aunque presenta rasgos característicos que hace más complejo el fenómeno y difícil hallar una pronta solución.
Hoy se superponen al problema de la tierra la tradicional tendencia a la concentración latifundista atizada por el narcotráfico que a la vez promueven prácticas criminales para estatales como el PARAMILITARISMO, el fortalecimiento del movimiento insurgente, una mayor injerencia del modelo de desarrollo económico sobre la soberanía en el campo y en medio de este panorama, los habitantes del campo, sometidos a dos guerras, una que surge del enfrentamiento del estado y grupos insurgentes y otra que se libra en el plano económico donde la pobreza y miseria son el resultado de un modelo de desarrollo desigual que ve en nuestro país un producto de aquellos productos que su industria requiere para transformar.
Aumenta la concentración de la tierra
Un primer elemento a destacar es que en el período que va de 1985 a 2001, se ha incrementado la concentración de la tierra, de forma tal que de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria, (1) el 64% de los predios menores a 10 hectáreas, ocupaba tan solo el 8% del área total de tierra rural entre tanto el 5% de los predios superiores a 100 hectáreas ocupaban el 54% del total de la tierra rural.
Cuadro Nº 1
|
Relación entre el área predial rural y los propietarios |
|||
|
Según tamaño del predio año 2001 |
|||
|
Tamaño del predio (hectareas) |
% propietarios |
Superficie % del area rural registrada |
|
|
menor de 3 |
57,3 |
1,7 |
|
|
3 – 100 |
39,7 |
22,5 |
|
|
100 – 500 |
2,6 |
14,6 |
|
|
mas de 500 |
0,4 |
61,2 |
|
fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002
O como lo indica el cuadro Nº 1 el año 2001 el 57% de los propietarios rurales poseía el 1.7% de la superficie rural registrada con predios menores a 3 hectáreas y el 0.4% de los propietarios, acumulaban el 61% de las superficie rural en predios de más de 500 hectáreas.
De acuerdo a estos indicadores es fácil informar que la tierra está en manos de pocos propietarios y que esta concentración se logra a partir del sistemático despojo que se viene realizando a colonos y campesinos los últimos 15 años.
La incidencia del narcotráfico
Un segundo elemento no menos importante, es el relacionado con el impacto que ha tenido el narcotráfico, en la concentración de la tierra, de acuerdo a información de la policía anti-narcóticos, en el país se ha pasado de sembrar 15.500 hectáreas en 1985, con cultivos proscritos a 135.000 hectáreas en 1999 (cuadro 2), lo que quiere decir un aumento sostenido en 14 años.
Cuadro Nº 2
|
Evolución de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos 1985 – 1999 |
|||||||
|
AÑO |
1985 |
1988 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
|
HECTAREA |
15,500 |
38,188 |
42,944 |
64,700 |
62,420 |
91,100 |
135,000 |
fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002
Lo grave de las cifras, es que esta expansión se ha realizado en zonas de reciente colonización, en zonas anteriormente dedicadas a pequeña producción campesina, y por efecto de la violencia paramilitar ha cambiado de propietario y de uso.
El narcotráfico y particularmente la producción de marihuana, coca y amapola, se ha convertido para muchos campesinos colombianos en un círculo vicioso de violencia, y alternativa de vida. Mientras de un lado el campesino es despojado violentamente de su terruño y obligado a desplazarse, y de otro, cuando no se desplaza, no tiene más remedio que “emplearse” en la producción de coca o amapola, al servicio de narco-traficantes, que ofrecen al campesino ésta, como la única vía para conseguir el sustento para su familia.
El crecimiento del narcotráfico, no solo ha desplazado a miles de campesinos a través del proyecto criminal del paramiliarismo, sino que además ha corroído casi toda la estructura del estado y la clase política del país de tal forma que lo que sucede en las zonas de influencia del narcotráfico y el paramilitarismo es un problema que el país ignora, pero también este crecimiento está afectando la producción de alimentos, por cuanto en regiones apartadas no es rentable la producción alimentos y de otro lado, el país está ampliando su frontera agrícola; a través de una expansión indiscriminada, que busca para los cultivos ilícitos zonas inaccesibles que generalmente es la selva, los paramos, y/o zonas de reserva natural o cultural como lo es el caso de reservas indígenas.
Modelo económico excluyente
Un tercer aspecto que viene incidiendo en el agradecimiento del fenómeno del desplazamiento es el modelo de desarrollo económico, el neoliberalismo o la globalización están llevando al país a una situación cada vez más de dependencia alimentaria (Ver cuadro 3).
Cuadro Nº 3
|
Áreas cultivadas 1990 – 1997 en miles de hectáreas |
||
|
Cultivo |
1990 |
1997 |
|
arroz |
521 |
390 |
|
papa |
161 |
167 |
|
maíz |
837 |
573 |
|
vegétales |
87 |
95 |
|
algodón |
200 |
61 |
|
sorgo |
273 |
102 |
|
soya |
116 |
43 |
|
frijol |
164 |
135 |
|
trigo |
57 |
23 |
|
cebada |
54 |
9 |
|
caña de azúcar |
115 |
168 |
|
plátano |
345 |
379 |
|
caña de panela |
199 |
210 |
|
aceite de palma |
90 |
145 |
|
frutas |
71 |
129 |
|
banano |
32 |
42 |
|
cacao |
121 |
109 |
|
fuente: cuadernos tierra y justicia Nº 1 2002 |
||
Lentamente y por la imposición de la política de las transnacionales de los alimentos, el país está dejando de producir los alimentos que requiere la población, en pocos años hemos pasado de ser exportadores a importadores. Actualmente el país importa cinco veces más de lo que importaba hace 10 años. El país importa maíz, arroz, fríjol, entre otros.
Sin duda alguna el desplazamiento violento de campesinos productores hace parte de una estrategia en la que latifundistas, narcotraficantes y empresas transnacionales sacan provecho, en el caso de las transnacionales a través del ALCA se determina cuáles son los productos que el país debe producir para exportar a Estados Unidos si se quiere acceder al sistema de exenciones arancelarias. Lo grave de esta situación es que en la lista no aparecen productos alimenticios, le queda al país la producción de mono – cultivos generalmente propiedad de transnacionales como la Palma.
El ALCA, niega a los campesinos colombianos a través de imposiciones que acepta el gobierno la producción de alimentos, tradicionales, mientras otorga a los productores norteamericanos grandes subsidios de alimentos. El área de libre comercio de las Américas impone con su política el empobrecimiento, la ruina y el hambre de campesinos y población pobre del país.
Hacia una propuesta de reforma agraria y retorno
Tal como están las condiciones de crisis humanitaria en nuestro país, vale la pena seguir insistiendo en alternativas distintas a la agudización de la guerra agenciadas por el Gobierno de Alvaro Uribe Vélez, que solapadamente tras el afianzamiento de política de seguridad democrática se busca sumergir al conjunto del pueblo colombiano en una guerra que cada vez adquiere más intensidad.
De esta manera fenómenos como el desplazamiento y en general la crisis económica que vive el pueblo colombiano necesitan propuestas como una reforma agraria integral, que devuelva a los campesinos la tierra productiva del país, es decir, una reforma agraria que afecte el latifundio extensivo y que de igual manera le proporcione a los colombianos interesados en regresar al agro condiciones óptimas para la productividad, el desarrollo y la dignificación de la labor del trabajador del agro colombiano.
Igualmente, se requieren propuestas y políticas serias orientadas a diseñar de manera concertada propuestas de retorno para los colombianos que se encuentran hoy en condición de desplazamiento, tales políticas deben pasar por el reconocimiento de las personas que actualmente se encuentran en tal condición y en el mismo sentido prevenir futuras situaciones que procuren nuevos desplazamientos. Este retorno concertado debe garantizar la condición económica en el sentido de titulación colectiva e individual de tierras, declaratoria de la emergencia socio – económica del campo, declaratoria de zonas de reserva campesina y territorios de paz, suspensión de los acuerdos del ALCA.
Este retorno debe garantizar condiciones de bienestar en el ámbito social que permita a los retornados buenas condiciones para el desarrollo social y personal de sus entornos familiares, lo que quiere decir brindar condiciones para una adecuada prestación de servicios, como la salud, la educación y la recuperación de la identidad cultural.
Aspecto no menos importantes para el diseño de una política de retorno y recuperación del agro colombiano, es el que tiene que ver con la búsqueda de una solución política negociada al conflicto social y armado; que erradique las causas que originaron el mismo y que al mismo tiempo supere la impunidad presentada en los hechos hasta hoy realizados, esto implica el esclarecimiento de los hechos de violación a los Derechos Humanos, castigo a los responsables y reparación integral a las víctimas.
Un aspecto complejo en el tema del desplazamiento, es el que tiene que ver con el retorno y reubciación, par el cual no existe una política CLARA, dejando el tema en manos de administraciones locales, limitadas por la escasez de recursos y la labor de instituciones de carácter nacional, encargadas de garantizar o facilitar el retorno en condiciones de dignidad y seguridad.
Otro aspecto no menos importante, es el relacionado con el castigo a los responsables del desplazamiento que a pesar de las centenares de denuncias ante la Fiscalía con aportes de testimonios y pruebas, el numero de detenidos sindicados y condenados por estos hechos dejan en evidencia la gran incapacidad del sistema judicial para enfrentar y erradicar las causas del desplazamiento.
Aspectos estos que muestra la gran incapacidad del Estado colombiano para dar solución de fondo al fenómeno del desplazamiento, donde las ayudas que se otorgan a las víctimas están sujetas a una larga tramitologia y a merced de la politiquería de la corrupción.
En la actualidad comunidades enteras país, con la complicidad y complacencia del Gobierno colombiano ante las exigencias de trasnacionales y grupos económicos que han promovido y respaldo grupos paramilitares, se han visto obligadas a desplazarse ante el temor de ser afectados por las fumigaciones con glifosato, que como ha sido denunciado por comunidades y defensores de Derechos Humanos afecta la salud humana y altera el entorno causando efectos sobre animales y cultivos de pan coger.
Finalmente planteamos como alternativa para superar el fenómeno de desplazamiento forzado la necesidad de insistir en la búsqueda de la solución política y negociada al conflicto social y armado que vive el país. Así mismo, se requiere que el Estado se comprometa a la implementación y cumplimiento de la política publica de atención a los desplazados tal como lo ha venido demandando la sentencia T 025 de 2004. Así, al mismo se requiere la participación de las organizaciones de desplazados en una reglamentación que atienda las verdaderas necesidades de las víctimas de éste fenómeno así como suficientes recursos para la atención de las mismas.
Una alternativa desde las victimas para la reparación y recuperación de la tierra despojada
Esta crisis humanitaria que vive la sociedad colombiana derivado de un prolongado conflicto social y armado que supera los 60 años, ha dejado tras de si múltiples consecuencias como las que se destacan miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturadas, amenazadas, retenidas, secuestradas, mutilados y más de cuatro millones de colombianos y colombianas desplazadas, quienes se encuentran sometidos a destierros y desarraigos.
Las victimas del crimen del desplazamiento, han abandonado entre 6 y 10 millones de hectáreas en cifras que no han podido determinarse por ninguna estatal, que por falta de interés, gran descoordinación y alguna complicidad han permitido que, la propiedad y tenencia de las tierras de los campesinos desplazados Se encuentran en un limbo, en el que no parece haber soluciones ciertas.
El movimiento de victimas de crímenes de estado ( MOVICE ) en el marcó de su mandato del restablecimiento de los derechos de las victimas ha considerado el diseño de 8 estrategias de lucha contra la impunidad, los cuales serán abono importante para conquistar para las victimas y la sociedad, los derechos a la verdad la justicia la reparación integral y digna y la no repetición a los crímenes del paramilitarismo.
Así entre estas estrategias se ha concebido el Catastro Alternativo, instrumento a través del cual las victimas de crímenes de estado mediante un proceso organizado, puedan acceder a esta metodología multidisciplinaria, con la cual se levanta un inventario y caracterización del despojo de bienes a desplazados en zonas rurales de Colombia.
Tras más de 4 años de formulación por parte de la C.N.D el Catastro Alternativo, ha venido evolucionando en su definición y diseño metodológico, de tal manera que a la fecha, que el movimiento de victimas de crímenes de estado, que ha diseñado e implementado un modelo piloto, el cual ahora busca afinarse y replicarse en 4 regiones del país.
El catastro alternativo del despojo (C.A.D)
La propuesta que se ha diseñado supera ampliamente la concepción clásica del catastro, que se concibe como un registro público que levanta un inventario de los bienes inmuebles de un determinado territorio, con este instrumento técnico se establece las características físicas y jurídicas de los bienes durante toda la existencia de este, y se usa como soporte fundamentos para la valoración de los mismos y determinar respectivamente sus usos y valores comerciales.
El Catastro Alternativo del Despojo que proponemos, superar la concepción clásica de Catastro, entre otras cosas porque este ha mostrado su incapacidad para proteger y resolver las necesidades de las victimas de despojo por causa del conflicto.
El Catastro Alternativo se propone como herramienta, combinar elementos técnicos, jurídicos, organizativos y políticos, para potenciar la denuncia, la movilización el restablecimiento jurídico de derechos vulnerados o desconocidos y en todo caso la reversión del orden de cosas que satisfaga a las victimas.
Este instrumento multidisciplinario permite entonces establecer criterios confiables para la negociación jurídica y política que hagan posible la recuperación vía Restitución, Indemnización y/o Reparación de todas las tierras, construcciones y mejoras, ganados cosechas y conservación de reservas naturales del conflicto.
El catastro alternativo que desde El MOVICE se ha constituido, contiene las siguientes características:
-
Componente técnico, (jurídico, cartográfico, inventario catastral avalúo del despojo) sub originado a procesos político y organizados de las comunidades, las cuales deben promover la reclamación, en procura de visibilizar la dimensión del perjuicio.
-
Construcción colectiva: todo el conocimiento de la magnitud del despojo se produce en la interacción del componente técnico con las comunidades de victimas, quienes afinan y precisan datos y elementos que permiten construir una versión verosímil de los hechos y características que produjeron el despojo. Al mismo tiempo esta interacción con la comunidad permite a esta apropiación directa del saber.
La conjunción de estos dos componentes arroja un resultado que resiste peritazgos, y mejor aun permite la apropiación colectiva de la comunidad del despojo y la comprensión en toda la dimensión política, que supera la visión de victimización individual que inicialmente se puede percibir el componente técnico del C.A.D se plantea con las siguientes características que se conjugan en interacción dinámica.
-
Historia jurídica, se trata de la búsqueda de toda la tradición de todo inmueble, diferenciando, propiedad, posesión, tenencia, ocupación, y también se busca la información relativa a identificación catastral y la respectivas mutaciones de la propiedad en varias de sus modalidades. Finalmente se hace seguimiento a la formación de matricula inmobiliaria, propietarios poseedores, ocupantes, herederos, etc.
-
Reconocimiento predial, con esta labor de identificación físico con el terreno se procura singularizar la información de cada predio, a partir de información aerofotografica, cartográfica y georeferenciada lo que permite la delimitación y localización (municipio, vereda, sector, predio implicado, sitios de referencia común)
-
Igualmente el reconocimiento predial permite establecer linderos y procesos de reclamación y/o “conflicto” (que existen entre propietarios / poseedores y otras formas de apropiación del suelo) como también las que realiza la comunidad. Este reconocimiento directo permite establecer las características topográficas, geográficas, superficie, usos del suelo mutaciones y cambios en su utilización productiva.
-
También se adquiere en esta etapa cartas catastrales, fichas prediales y otros documentos necesarios para el reconocimiento.
El conjunto de esta información es validada por las comunidades mediante un proceso entrenamiento básico a las comunidades para realizar ejercicios de cartografía social participativa que permite identificar las características de los predios usurpados mas allá de la información disponible en las oficinas públicas, pero ante todo permite la reconstrucción de la memoria colectiva de los hechos de vulneración y despojo lo que permite la concientización e importancia de la organización para la movilización y la reclamación de derechos.
Esta información permite levantar una cartografía social, la valoración de estado –jurídico-técnico, del derecho de propiedad y la definición de las zonas físicas y geoeconómicas necesarias para la evaluación, toda la información de esta etapa se plasma en una ficha (encuesta) lo que al final se convierte en un sistema de información de predios / y titulares de derechos.
-
VALORACIÓN: este proceso permite la asignación de valores base de reclamación, con ella se elaboran tablas para determinar los avalúos de predios, inmuebles y otros bienes. mediante este procedimiento se producen instrumentos que permiten determinar los valores de los predios acumulados considerando zonas físicas y geoeconómicas, de predios, inmuebles, cosechas, ganados, equipos, bienes ambientales, agro sistemas de conservación y otros intangibles.
-
ACCIÓN JURÍDICA: mediante este componente y a partir de toda la información obtenida en todo el proceso de ejecución del catastro alternativo del despojo, se pueden determinar las respectivas acciones jurídicas individuales y/o colectivas que permiten según el caso la protección , restitución, indemnización reparación de las victimas.
Igualmente la valoración de la información disponible puede permitir iniciar acciones penales respectivas que procuran el derecho a la justicia frente al crimen de desplazamiento.
Productos:
La ejecución de estos componentes del CAD, las victimas pueden disponer de herramientas que puedan aplicarse a otras comunidades:
-
Un sistema de información cartográfica y predial.
-
Un informe singular por cada predio que contiene toda la información relativa a su propiedad/ posesión, que sirve para realizar todas las acciones jurídicas y de avalúo.
-
Información general sobre una zona geográfica, con datos estadísticos, productivos cartográficos e históricos que sirven de base para la producción de informes explicativos del conflicto en la región.
-
Devolución en la información a las comunidades, la que pueda utilizarse en procesos de reclamación sobre el daño colectivo, pero también para optar por acciones AUTOGESTIONADAS DE REPARACIÓN.
Modelo metodológico
El C.A.D es un proceso mediante el cual las comunidades victimas del despojo de bienes en acompañamiento de instrumentos técnicos se propone, diseñar, estructurar y poner en práctica una metodología, que permita un fundamento optimo, para la reclamación efectiva(reparación integral) por perdida de tierras, ganados, mejoras ,renta dejada de percibir, y otros bienes, causados por el conflicto.
EL C.A.D SE PROPONE:
-
Conformar un sistema de formación que contenga toda la información sobre propietarios / poseedores, familias y comunidades desplazadas.
-
Recolección de información-institucional y comunitaria que permita obtener información que de cuenta de la magnitud del despojo a través de técnicas interdisciplinarias.
-
Establecer una base confiable de valoración de las perdidas y mínimas de reclamación.
-
Elaborar las rutas jurídicas de reclamación de acuerdo a las diversas tipologías del despojo de bienes.
Producir un modelo replicable en otras regiones.
Notas
_______________________
(1) Encuesta Nacional Agropecuaria, DANE, Minagricultura y Desarrollo Rural. Resultados 1997. En Revista Taller No. 1, marzo 2002, Bogotá. Pérez Suatonio, pág. 58.
BIBLIOGRAFIA
Revista Taller No. 1, CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIALES marzo 2002, Bogotá.
Cuadernos tierra y justicia, COORDINACIÓN EDITORIAL ILSA. Bogota 2002
IVAN CARDENAS – HISTORIADOR – UNIVERSIDAD DEL VALLE
Carta a Luis González, Director Nacional de Justicia y Paz
 Las personas y organizaciones agrupadas en el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle se sirva convocar a diligencia de versión libre al postulado a los beneficios jurídicos previstos en la Ley 975 del 2005, Diego Fernando Murillo Bejarano, para que en los cuarenta y cinco días que dispuso el pasado cuatro de marzo el Juez Richard M. Berman de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, contribuya de manera eficaz a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia.
Las personas y organizaciones agrupadas en el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle se sirva convocar a diligencia de versión libre al postulado a los beneficios jurídicos previstos en la Ley 975 del 2005, Diego Fernando Murillo Bejarano, para que en los cuarenta y cinco días que dispuso el pasado cuatro de marzo el Juez Richard M. Berman de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, contribuya de manera eficaz a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia.
Doctor
LUIS GONZÁLEZ
Director Unidad Nacional de Justicia y Paz
Fiscalía General de la Nación
E. S. D.
Cordial saludo.
Las personas y organizaciones agrupadas en el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle se sirva convocar a diligencia de versión libre al postulado a los beneficios jurídicos previstos en la Ley 975 del 2005, Diego Fernando Murillo Bejarano, para que en los cuarenta y cinco días que dispuso el pasado cuatro de marzo el Juez Richard M. Berman de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, contribuya de manera eficaz a la verdad, la justicia y la reparación integral en Colombia.
Como es de su conocimiento, nuestro Movimiento manifestó oportunamente su rechazo a la extradición de los jefes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo de la pasada anualidad, toda vez que consideramos se priorizó la sanción penal por el delito de narcotráfico sobre la posibilidad de esclarecer y sancionar, así fuera con una pena alternativa ínfima, la comisión de graves delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia, los cuales se hacen cada día más evidente fueron ejecutados con la connivencia y aquiescencia de autoridades civiles y militares.
La posibilidad de las víctimas de ser escuchadas por las Cortes Federales de los Estados Unidos por la comisión de delitos de lesa humanidad, es una fundada alternativa jurídica, la cual se ha visto limitada por haber sido los jefes paramilitares extraditados por el delito de narcotráfico, conducta punible íntimamente ligada al paramilitarismo que todos ellos han reconocido ante las instancias judiciales Norteamericanas, pero que en su momento, tanto los voceros de estas criminales estructuras, como funcionarios del actual gobierno, se empeñaron en negar, reclamándose airadamente como delincuentes políticos motivados por el móvil altruista de “refundar el país”.
Para no hacer nugatorio el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral con garantías de no repetición, solicitamos a usted, en su condición de Director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, disponga lo pertinente para que el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano sea convocado a versiones libres en el término previsto por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, exigiéndosele además en estas diligencias su aporte serio y veraz al esclarecimiento de los hechos delictuales cometidos por las estructuras paramilitares bajo su mando.
Valga resaltar que esta convocatoria debería hacerse de manera oficiosa por el ente acusador y no estar supeditada a la decisión de una Corte Federal de los Estados Unidos, toda vez que es función del Estado Colombiano garantizar los derechos de las víctimas tanto en el proceso penal ordinario, como en el rituado bajo los parámetros de la Ley 975 del 2005.
Cordialmente,
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA
FUNDACION SUMAPAZ
COMITÉ PERMANENTE HECTOR ABAD GOMEZ
CRISTIANOS Y CRISTIANAS POR LA JUSTICIA Y LA PAZ
ASOCIACION DE AYUDA SOLIDARIA ANDAS
ASOCIACION DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS ASFADDES – MEDELLIN
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS – ANTIOQUIA
COMITÉ UNIVERSITARIO GUSTAVO MARULANDA
COMITÉ DE TRABAJO ESTUDIANTIL CONTRACORRIENTE
Marzo 25 del 2009.